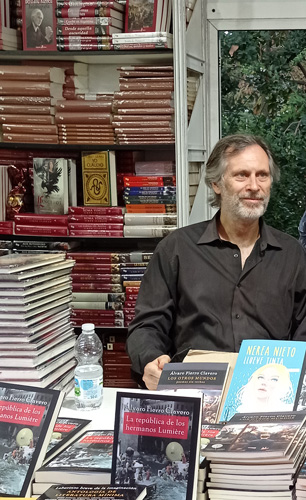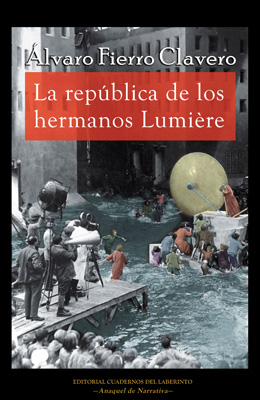|
Coleccción ANAQUEL DE NARRATIVA, nº
28
358 páginas • I.S.B.N: 978-84-123537-7-8 • 16,50 €
Prólogo: José Joaquín Bermúdez Olivares
<<CASA
DEL LIBRO>>
<<AMAZON>>
<<TODOS TUS LIBROS>>
<
Descargar PDF del primer capítulo >
"La república de los hermanos
Lumière" transcurre en Pangea, un mundo en blanco
y negro donde el cine domina todos los ámbitos de la vida.
Los Estados han sido sustituidos por los estudios cinematográficos,
que compiten entre sí por reclutar intérpretes para
sus producciones entre la población civil.
La acción se desarrolla mientras Paramount invade RKO,
cuando Zelsinck —el presidente de Pangea, trasunto del magnate
David O’Selznick—, acaba de estrenar Lo que el viento
se llevó y está produciendo Duelo al sol.
Cintia, una periodista que trabaja en la ciudad RKO, de Neourbe,
está cubriendo una serie de atentados contra jueces que
se oponen al actual estado de cosas. Durante su investigación
Cintia se verá forzada a colaborar en el rodaje de una
película que dirige John Huston. Aquí entra en contacto
con Valentino, un misterioso agente que intermedia entre Zelsinck
y una sociedad secreta dirigida por el actor Edward G. Robinson.
El autor mezcla suspense, acción, género negro,
política y distopía para rendir un homenaje al cine
americano clásico y la libertad.
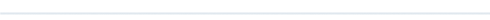
Álvaro Fierro Clavero
(Madrid, 1965) Ingeniero industrial,
comentarista sobre poesía, música y novela en distintos
programas de radio y articulista cultural en medios digitales.
Ha publicado los siguientes libros de poesía: Con esa
misma espalda (premio Rafael Morales, 1994), Tan callando
(accésit Adonáis, 1999), Los versos inútiles
(2009), el libro de piropos literarios Colonizado corazón
(2011), El sentido de lo que no sucede (2013), Palabras
a la música (2017),
Los otros mundos (2020), Libro del rey Aniel o libro
de los ugros (2020) y La luz completa (2021). También
es autor del libro de cuentos El peso de los sueños
(2005) y coautor del libro de poemas para niños Los
Meagrada (2011).
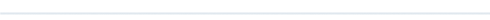

Prólogo: SOBRE UN LIBRO LLAMADO
LRHL
José Joaquín Bermúdez Olivares
Tal vez convendría (o tal vez no), hacer una especie de
prologogía o pequeño tratadillo de prólogos:
su clasificación y tipos, por extensión, propósito
y técnica usada. Baste ahora decir que esta breve introducción
es del tipo humilde —agradecidos al autor por solicitarnos
estas palabras—, semihagiográfica —por la admiración
que autor y obra nos despiertan—, y ligeramente impertinente
—porque seguramente encontrarán que no todas sus afirmaciones
vienen a cuento de la obra que nos ocupa.
La república de los Hermanos Lumière (en
adelante LRHL), de Álvaro Fierro Clavero, es un libro sobre
el cine considerado como obra de arte total (y totalitaria), una
distopía (término en exceso sobado en tiempos recientes),
y una novela de estructura inusual en nuestras letras. Quienes
tenemos la suerte de conocer a Fierro desde hace años (casi
tantos como lleva trabajando en esta su primera novela), conocemos
su obra anterior y tenemos constancia de lo concienzudo, esmerado
y original de su acercamiento a la escritura (y a la vida). Quienes
no han tenido todavía esa suerte pueden acercarse a su
web personal: www.alvarofierro.com donde hallarán información
sobre su obra publicada y algunos inéditos que, esperemos,
pronto dejarán de serlo.
Es habitual encontrar en una novela «novel» un carácter
confesional o autobiográfico, algunas efusiones sentimentales
y cierto descuido formal en pos de lo expresivo o «espontáneo»;
no es el caso. El autor nos ofrece aquí un mundo ajeno
a su experiencia vital —más allá de su carácter
cinéfilo—, y ese mundo solo refleja a Fierro «en
negativo» (nunca mejor dicho tratándose de cine):
en cuanto a la atmósfera conjurada, las alusiones culturales
y los conocimientos aportados. Conocimientos que abarcan desde
la filosofía aristotélica hasta la química
industrial y nuclear pasando por todo el cine clásico de
Hollywood.
No es frecuente en España encontrar novelas con el cine
como asunto primordial, aunque el interés por el séptimo
arte haya sido temprano y constante en nuestros literatos. El
antecedente que nos viene primero a la memoria es Cinelandia
de Ramón Gómez de la Serna (1923), referido, como
es obvio por la fecha de publicación, al cine mudo, y escrito
cuando Ramón no había visitado nunca Hollywood.
Además, Ramón dedicó varias greguerías
al cine, de las que espigamos algunas (cito por la edición
de Cátedra, 1993, al cuidado de Rodolfo Cardona):
• Los que van al cine se alimentan de fantasmas pasados por
la luz.
• La pantalla cinematográfica está orlada de
negro porque es una esquela de defunción de lo que va sucediendo
en ella.
• Al inventarse el cine, las nubes paradas en las fotografías
comenzaron a andar.
• En los cines, los calvos parecen ver mejor la película,
como si se reflejase en su calva y en sus ojos (nuestra favorita,
por motivos obvios).
Sin embargo, esa obra no tiene nada que ver en estructura ni ambición
con esta: escrita a modo de acumulación de greguerías,
como es habitual en Gómez de la Serna mientras que Fierro
(después hemos de insistir en esto) nos ofrece largos diálogos,
sí que se refieren ambas a una ciudad o continente que
vive por, para y en el cine, hasta extremos surrealistas (o hiperrealistas).
Por supuesto la llamada otra generación del 27 —Jardiel,
Neville, Rubio, Mihura…— se interesará en el
cine, como también Azorín (que frecuentó
las salas hasta muy avanzada edad) o Julián Marías
(recordamos de nuestra lejana juventud aquel Blanco y Negro
donde nos hablaba de películas mientras Lázaro Carreter
lo hacía de teatro y Alvar —si no nos falla la memoria—
de libros). O tempora o mores! Ubi sunt los grandes maestros…
Pues bien, no dudamos en colocar junto a esta nómina selecta
el nombre de Álvaro Fierro, por ambición y esfuerzo.
Quisiera aludir en este punto a la peculiar atmósfera de
LRHL, que sin perder contacto con su «asunto» —el
cine negro—, nos traslada a un ambiente ligeramente extrañado
o excéntrico respecto al mundo de 1945-1946 en los EE UU
donde se sitúa el relato: un mundo, Pangea, dividido entre
los estudios clásicos (RKO, Paramount, Metro, Warner, Universal,
Fox y Columbia) del star-system. Un mundo que, a consecuencia
de la guerra y de cambios legislativos drásticos, se ha
transformado en un Big Brother cinematográfico donde no
solo se proyecta cine continuamente sino que la asistencia a las
salas es obligatoria, así como la participación
en los rodajes; donde el presidente es un productor cinematográfico
y donde se graba todo lo que sucede en el exterior (y a partir
de cierto momento también en el interior de los hogares),
donde policía, judicatura y periodismo están sometidos
a los intereses y autoridad de los estudios y donde toda otra
forma artística está vetada en tanto no concurra
con esos intereses. Este «deslizamiento» respecto
a la realidad de la Norteamérica de los 40 me gustaría
compararlo con el que Nabokov establece en Ada o el ardor (1969)
con respecto a un mundo —Antiterra, igual pero distinto a
la Europa de su juventud— en el que, por ejemplo, la aviación
comercial está prohibida y el teléfono funciona
con mecanismo hidráulico, por lo que las interferencias
son borborigmos en lugar de ruido electromagnético. Pero
también refleja una atmósfera de opresión
sobre el individuo y la consiguiente rebelión de las minorías,
al estilo de El manantial de Ayn Rand (1943), novela fundadora
del objetivismo y que daría lugar a una película
del mismo nombre (1949) con Gary Cooper y dirección de
King Vidor (ambos aparecen en LRHL junto a otro largo casting
de personajes con su nombre real o ligeramente camuflado).
Un casting casi tan largo como el memorable de Cabrera
Infante en su Tres tristes tigres (1967), otro escritor experto
en cine, sobre el que escribió desde su juventud con el
seudónimo G. Cain. En LRHL aparecen desde James Cagney,
Barbara Stanwyck y John Huston hasta Robert Mitchum, John Ford
y Henry Hathaway, pasando por todos los que fueron algo en el
cine estadounidense, y algunas figuras del europeo (nuestro continente
aparece en este libro como Arquea): Fritz Lang, Peter Lorre, Ingrid
Bergman. Curiosamente, el protagonismo recae en una figura que
solía ser el antagonista, por sus características
físicas, Edward G. Robinson (nacido Edward Goldenberg en
el Bucarest de 1893): aparece aquí como el líder
de una facción resistente al poder dictatorial de Zelsinck,
trasunto transparente de David O. Selznick, el omnipotente productor
de Lo que el viento se llevó, Rebeca, Encadenados
(que tiene un papel importante en el desenlace de esta historia)
y tantas otras. Hitchcock, el director de Encadenados hace aquí
una aparición estelar vestido con ropa talar, siguiendo
su costumbre de intervenir fugazmente en sus cintas (y en la novela
lo hace en escena descacharrante en medio de una fiesta a la que
solo le faltan los hermanos Marx, acompañado de un John
Galliano travestido de Tiresias, el adivino ciego).
Un aspecto singular de LRHL es que todo cuanto se nos cuenta es
«cierto»: las peripecias de los rodajes, los tejemanejes
de las productoras y los caprichos de las estrellas, los equilibrios
de poder… Los estudios se repartían efectivamente
las carreras de los actores con contratos leoninos, así
como las salas de proyección y los derechos de distribución,
había leyes como el famoso Código Hays de moralidad
sobre lo que podía o no mostrarse en pantalla (incluyendo
la duración de los besos), la lucha por hacerse con RKO
fue, en efecto, encarnizada (era el estudio que había producido
nada menos que Ciudadano Kane, que aún suele aparecer
encabezando las películas más destacadas de la historia).
Justo después de los acontecimientos que se narran aquí
todo va a cambiar: el terremoto de la «caza de brujas»
y la aparición gradual de producciones hechas en Europa
a menor precio —piénsese en Orson Welles a quien le
resulta casi imposible moverse en el star-system—, acabarán
con el estado de control total de los años 40. Pero esa
es otra historia.
Robinson es una buena elección para encabezar esa resistencia
de la organización RKO Ahora pues reunía
(en eso que se suele llamar «vida real») un puñado
de interesantes características como su origen europeo,
su carácter de coleccionista de arte —tal vez de ahí
sus papeles relacionados con la pintura: La mujer del cuadro
(1944) y Perversidad (1945), ambas de Fritz Lang—,
aunque nuestra favorita personal sea Perdición —también
de 1944—, rodada a las órdenes de Wilder y guion de
Chandler basado en una novela de James M. Cain. Hay una interesante
reseña de su conversación con el soviético
Andrei Gromyko de visita en EE UU. Aunque Robinson no fue víctima
del macartismo, sí lo fue otro personaje de LRHL, Edward
Dmytryk, cuya carrera se vio interrumpida entre 1947 (Encrucijada
de odios) y 1954 (El motín del Caine), exiliándose
en el Reino Unido. Por supuesto este va a ser un elemento que
contribuya al fin del mundo que se presenta en este libro, la
sustitución de la Alemania nazi (el enemigo en Encadenados)
por la Unión Soviética en la guerra fría,
con el espionaje desatado alrededor de la tecnología nuclear
—el juicio al matrimonio Rosenberg, por ejemplo—. No
solo, los estudios van a empezar a mostrar la violencia de forma
más explícita en el cine negro (pienso en la cafetera
que le arroja Lee Marvin a Gloria Grahame en Los sobornados
(1953) o el propio Marvin en The killers (1964), un remake
de la producción del mismo título, con unos jóvenes
Burt Lancaster y Ava Gardner, a la que se alude en la novela que
nos ocupa. También el western va a tomar protagonismo con
grandes producciones de la MGM que culminan en La conquista del
oeste, dirigida —no casualmente— por los dos hombres
a los que Fierro otorga el mando del ejército invasor de
RKO: John Ford y Henry Hathaway. Este aumento de los presupuestos
ya se empieza a notar en Duelo al sol, vehículo
para el lucimiento de la futura esposa de Selzinck, Jennifer Jones,
protagonista también de Jennie, una favorita personal
del que esto escribe, película de un exacerbado romanticismo
dirigida por William Dieterle, al que se había recurrido
para intentar salvar (junto a otros) el proyecto de Duelo al sol.
Un estilo romántico que comparte con la antes citada
El manantial (¡esos Cooper y Neal con el cabello revuelto
por el viento de la cúspide del rascacielos, con el mundo
a sus pies!) y que constituye un tercer vector de la decadencia
del noir clásico, estilo que va a desembocar en las orgías
de sangre de Peckinpah y De Palma o en la parodia autorreferencial
de L.A. Confidential o La Dalia negra.
Pero dejemos de acumular citas: ¿es esto lo que Fierro
quiere contarnos en LRHL? Una de las ventajas de leer a Álvaro
Fierro es que siempre vamos a aprender algo, porque siempre sabe
más que nosotros: de ingeniería, filosofía,
música, química, cine o (desde luego) literatura.
Para mí, el propósito fundamental del libro —y
es discutible que toda novela deba tener tal propósito
al margen de lo que en ella se cuente—, está explicado
en las páginas 215-228 con el folleto La imagen que
inventa el mundo y la conversación entre Cintia y Vruden.
Nos permitimos citar algún extracto literal:
…que lo entretenga en el sentido etimológico de
la palabra porque lo tenga dentro (…) Lo que a diario tienen
delante y no son capaces de interiorizar por falta de tiempo,
de perspectiva o de visión. No miran algo porque nadie
les dice que tienen que mirarlo. (p. 218)
…quiero ser para el espectador un maestro que enseñe
a mirar, y que lo que perciba cuando abre los ojos y ve mis trabajos
lo remita a las grandes cuestiones: la vida, el tiempo, la naturaleza,
el amor… (p. 219)
…usted se propone algo radicalmente diferente: hacer que
la gente reflexione sobre el paso del tiempo, sobre su caducidad
y eternidad, sobre su propia vida, en definitiva. A mí
me parece que con esto usted consigue que aumenten su grado de
consciencia. (p. 217)
Hemos obviado intencionadamente la mención en estas mismas
páginas al macguffin que va a desencadenar la tragedia
y que se explicita de forma didáctica y elegante. Pero
sea esto o no lo que quiere decirnos el autor, ¿cómo
lo transmite, de qué mecanismos se sirve? Hay tres elementos
que quisiera destacar al respecto, porque hacen de LRHL un libro
singular en eso que los pedantes llaman «panorama literario».
En primer lugar, la estructura dialogada del texto, que alterna
intercambios muy cortos, a veces de una sola palabra, típicos
de los ingeniosos guiones de cine negro, con larguísimos
diálogos de cerca de treinta páginas, con intervenciones
individuales que superan la página completa. Si al principio
hablan Huston, Cagney y Stanwyck (para introducir a Cintia), luego
lo hacen Cagney, Bogart y Dmytryk para dar al lector toda la información
sobre la situación en Pangea, el estado de RKO y las opciones
de combatir a Zelsinck; luego Robinson hablará (en un cuasi
monólogo) con Valentino (una de las grandes incógnitas
de la novela) y el encantador personaje de Bomboncito —una
de esas rubias tontas del cine que seguramente nos sorprenda en
unos años con su inteligencia, como una nueva Marilyn Monroe—.
No es necesario seguir, pues la cortesía del autor nos
ayuda con títulos ilustrativos de sus capítulos
(un poco a la manera de Robinson Crusoe). Estos diálogos
forman una especie de «montaje paralelo» (expresión
que ha hecho fortuna en el cine desde los tiempos de la escena
de la escalera en El acorazado Potemkin) para que el lector vaya
adquiriendo un conocimiento multidimensional de lo que ocurre
y, sobre todo, de las explicaciones de lo que puede ocurrir. No
es gratuito, en ese sentido, que Cintia sea periodista, si bien
su afán de investigar va cediendo poco a poco paso a su
implicación personal, sentimental, en la trama: LRHL es
también una novela de amor. Y el tercer elemento destacable
es el uso de la metáfora —¡no por nada es Fierro
poeta egregio!—. Metáforas tan originales como «Huston
está irritado como un boxeador del Antiguo Testamento»
(pág. 27), adjetivaciones como «ojos inhóspitos»
(pág. 70), sintagmas como «monologadas de llanto»
(pág. 80), aliteraciones, sinécdoques, metonimias,
anáforas… constituyen herramientas que, lejos de estorbar
el desarrollo narrativo, contribuyen a una lectura atrayente.
La misma nomenclatura de ciudades y accidentes geográficos
—ese oceáno Zarco, las ciudades de Ambigua
y Antigua, Incierta y Sospecha, Mística y Tristia, alguna
broma privada como ese río Aqueloo— vienen a demostrar
que el autor no afloja en ningún momento las riendas de
un libro trabajado hasta el último detalle.
En fin, exégetas más dotados que yo podrán
desvelar nuevos aspectos en sucesivas lecturas. Estas palabras
que ya se van haciendo demasiado largas (y que el lector prudente
se habrá saltado, de todas formas, para ir directamente
al texto), no tienen otro objeto que el de animar —y conminar
si hiciera falta— a esa lectura. Luego podrán disfrutar
revisitando las películas citadas que ya verán con
otros ojos, tal vez los ojos de Claude Rains en Encadenados,
un Claude Rains que a mí, qué quieren que les diga,
me recuerda a Herbert von Karajan, pero esa (también es
Fierro gran melómano) es ya otra historia.
Noticias relacionadas
•
Álvaro Fierro Clavero, La república de los hermanos
Lumière. Recomendación en Diario 16
•
El beso perfecto se sabe cuándo empieza pero no cuando
termina "La república de los hermanos Lumière",
Álvaro Fierro Clavero. En Leer en Madrid
•
La república de los hermanos Lumière: cine, literatura
y vida. Entrevista al autor en Revista Almiar
|